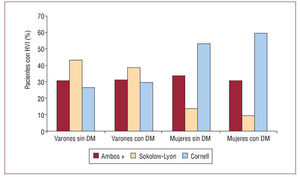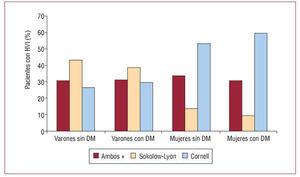Palabras clave
INTRODUCCIÓN
El campo de la cardiología pediátrica y las cardiopatías congénitas (CC) ha progresado en los últimos años incluyendo múltiples apartados que van desde la clínica a los métodos diagnósticos no invasivos e invasivos, la terapias médicas, las intervenciones percutáneas y la cirugía cardiaca. A su vez incluye desde el feto como paciente al adulto que ha crecido con una CC. Por todo ello esta actualización se centra en algunas de estas facetas intentando resaltar las publicaciones más interesantes desde agosto de 2007 a septiembre de 2008, comentadas y orientadas tanto para el cardiólogo infantil como para el de adultos.
CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS DESPUÉS DE LA EDAD PEDIÁTRICA
Estamos asistiendo a un cambio epidemiológico de las CC; gracias a los avances en los cuidados cardiacos pediátricos hay cada vez mayor número de adultos con CC. En un estudio realizado en Quebec, se compara la prevalencia y la distribución según la edad de todas las CC y sólo de las formas más graves y los cambios en la población general entre 1985 y 20001. Según ese estudio, la prevalencia de CC en adultos de más de 18 años fue del 4,09%thou en 2000, lo que representa un incremento del 85% respecto a 1985, y la media de edad de los pacientes con CC graves pasó de los 11 años en 1985 a los 17 en 2000; ese año prácticamente se igualaron el número de niños y el de adultos con CC. Estos datos ponen de relieve la necesidad de más recursos para hacer frente a una población creciente. Otro aspecto a tener en cuenta es que, de esta población, el 57% corresponde a mujeres en edad fértil, y la confluencia de CC y embarazo supone un riesgo aumentado de morbimortalidad por causas como la insuficiencia cardiaca, arritmias y tromboembolias1.
En otro trabajo se hace una estratificación del riesgo en las gestantes con CC y se relaciona con la actitud obstétrica. Se consideran gestaciones: a)con bajo riesgo de mortalidad (< 1%) todos los defectos leves o reparados sin lesiones residuales, en los que se aconsejan cuidados obstétricos habituales; b) con riesgo moderado (mortalidad de un 1-10%), pacientes con ventrículo derecho (VD) sistémico, prótesis mecánicas, cianosis sin hipertensión pulmonar (HTP), obstrucción moderada del tracto de salida de ambos ventrículos y reparaciones univentriculares: estas pacientes deben ser controladas por un equipo multidisciplinario y en un centro terciario, y c) de riesgo elevado (mortalidad > 10%), HTP, disfunción del ventrículo sistémico, obstrucción grave ventricular izquierda y aneurisma/dilatación aórtica; en estos casos habría que desaconsejar la gestación, pero si se produce, un equipo experto debe controlarla estrechamente en un centro terciario.
La HTP es el factor que conlleva peores resultados materno-fetales y el puerperio la etapa de mayor riesgo vital2.
Los principales cuadros en que el embarazo debe evitarse y/o la terminación de la gestación debe tenerse en cuenta son: a) HTP severa y síndrome de Eisenmenger; b) síndrome de Marfan con raíz aórtica > 40 mm; c) obstrucciones severas del ventrículo izquierdo (VI), y d) clase funcional previa III-IV de la New York Heart Association (NYHA)3. Por otra parte, son más frecuentes las complicaciones fetales y neonatales tales como retraso de crecimiento intrauterino, hemorragia intracraneal y muerte fetal4.
En un estudio multicéntrico sobre admisión en urgencias de adultos con CC, para valorar su naturaleza y evaluar los requerimientos humanos y en infraestructuras para su adecuado manejo, se valoran todos los ingresos de adultos con CC en 1 año. Un 20% del total de ingresos fueron urgencias y el principal motivo de ingreso fue cardiovascular (insuficiencia cardiaca, arritmias, síncope, disección aórtica y endocarditis), y el 63% de las urgencias requirieron cooperación con otro servicio. Las CC subyacentes fueron: ventrículo único (22%), tetralogía de Fallot (21%), transposición de grandes arterias (14%) y otras (43%), y el 70% de los pacientes se habían sometido a cirugía cardiaca previa. Los autores concluyen con la petición de un enfoque multidisciplinario en centros especializados para los cuidados adecuados de adultos con CC5.
Los actuales desafíos a los que se enfrentan los médicos que atienden a adultos con CC incluyen: a) identificar la mejor localización para seguirlos y tratarlos; b) garantizar un adecuado manejo ante-natal de las mujeres gestantes con CC que continúe en el puerperio, y c) asegurar la infraestructura y la experiencia de las subespecialidades no cardiológicas. Todo ello sería posible en un centro terciario con todos los recursos de un hospital materno-infantil y de adultos6.
Por último, se apuntan dos soluciones para mejorar los cuidados para la próxima generación de pacientes con CC. La primera se basa en la educación acerca de su enfermedad a los pacientes y sus familiares ya durante la niñez y la adolescencia. La segunda sería fomentar un traspaso ordenado de los pacientes desde el medio pediátrico al adulto, usualmente a los 18 años, y siempre contando con una colaboración multidisciplinaria6,7.
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD CORONARIA
Aun cuando la aterosclerosis se manifiesta habitualmente como enfermedad clínica en el adulto, los cambios anatomopatológicos empiezan en un periodo precoz, y se pueden observar ya en niños de corta edad, incluso en fetos. Las estrategias de prevención primaria iniciadas en la infancia tienen un gran potencial, puesto que el curso de la enfermedad es más reversible en esta fase8.
Los autores de un reciente estudio realizado en Finlandia sobre 5.840 pacientes nacidos en 1966 y cuyos peso y talla fueron valorados al nacimiento, a los 12 meses y a los 14 y los 31 años de edad, y en los que se midió la proteína C reactiva (PCR) como marcador de inflamación, encuentran asociaciones entre el bajo peso al nacimiento y aumento de peso entre los 14 y los 31 años, con inflamación en la vida adulta. Estos resultados no hacen más que añadir información a las relaciones entre pequeño tamaño al nacimiento, ganancia de peso y salud cardiovascular en el adulto9. La nutrición en las primeras etapas de la vida parece ser un factor modulador importante, de modo que una dieta enriquecida en nutrientes en los recién nacidos de bajo peso aumenta más adelante la presión arterial, lo que indica un efecto adverso del exceso de nutrición10.
En otro reciente trabajo conjunto, investigadores españoles y belgas concluyen que los niños pequeños para la edad gestacional tienden a la adiposidad visceral incluso sin tener sobrepeso, por lo que proponen medidas más allá del control de peso para prevenir el desarrollo del síndrome metabólico11.
Hay que resaltar la importancia de la obesidad infantil en el desarrollo de enfermedad cardiovascular en el adulto, ya que actualmente estamos asistiendo a una verdadera pandemia de obesidad en la niñez. En España se ha observado entre 1984 (estudio Paidos) y 2000 (estudio enKid) un aumento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad durante la infancia12.
En un trabajo realizado en adolescentes españoles, se concluye que una baja condición física se asocia con un perfil lipídico-metabólico menos cardiosaludable, independientemente de la actividad que se realice, por lo que se ha llegado a afirmar que no es suficiente con aumentar la actividad física13, aunque otros autores no son de la misma opinión14.
Mientras se aclara la importancia de condición (más influida por aspectos genéticos-hereditarios) y actividad física, lo único que podemos hacer para modificar positivamente la condición es promover la actividad física14. En este sentido, dedicar un mínimo de 60 min diarios a practicar una actividad física de moderada a intensa se relaciona con una capacidad cardiovascular más saludable en los adolescentes15.
En pacientes obesos, el beneficio cardiovascular que se obtiene incrementando la actividad física es superior al del control de la dieta para reducir el peso, por lo que se debe considerar que el ejercicio es la piedra angular en la que deben basarse las modificaciones del estilo de vida para prevenir la enfermedad cardiovascular16.
ECOCARDIOGRAFÍA Y TÉCNICAS DE IMAGEN
La ecocardiografía es la técnica más usada en la valoración de las cardiopatías estructurales. En los últimos años sus aplicaciones en el estudio de la función ventricular se han desarrollado en pacientes pediátricos y en los adultos con cardiopatías congénitas. Herramientas como el Doppler tisular (DTI), la imagen tridimensional (3D) y la más reciente introducción de la técnica en dos dimensiones del speckle tracking (2D STI) (también llamada vector velocity imaging [VVI]) aportan conceptos novedosos como el estudio de la rotación, el twist y la torsión, que podrían acercarnos a comprender mejor la relación entre la estructura miocárdica (capas de fibras en disposición longitudinal, radial, circunferencial) y la función. La 2D STI no depende del ángulo como la DTI, y se ha correlacionado con la resonancia magnética (RM). En una de las primeras publicaciones en pediatría17 estudian a 10 pacientes con miocardiopatía dilatada (MCD) y los comparan con 17 niños normales de similares edades. Encuentran que en el patrón del VI en los niños normales la rotación apical es antihoraria (5,9°) y la basal es horaria (-4,2°), excepto en la sístole precoz. En los pacientes con miocardiopatía, los patrones cambian con pérdida de la rotación antihoraria del ápex (-0,9°) y disminución de la rotación horaria basal (-1,8°). En el pico de torsión general encuentran diferencias significativas entre los niños normales (10,9°) y los que tenían miocardiopatía (0,3°). Encuentran también heterogeneidad en la rotación de los segmentos apicales en los pacientes. Estos parámetros se correlacionan con la fracción de eyección y con la alteración de la DTI estudiando la función longitudinal y del strain y strain rate radial y circunferencial, lo que podría reflejar que el estudio de la rotación da información general. Otra publicación18 detalla los datos de función radial regional y el movimiento radial anormal del VI en 24 niños y jóvenes con MCD idiopática comparándolos con 16 sanos. En los primeros encuentran que el strain radial es menor, que su media se correlaciona con la fracción de eyección y que hay disincronía con una mayor desviación estándar del tiempo al pico del strain radial en seis segmentos. Kutty et al19 estudian el VD en proyección de cuatro cámaras mediante VVI en 30 niños normales. Las velocidades segmentarias, el desplazamiento longitudinal, como medida de función sistólica, son fáciles de obtener y reproducir. También el tiempo al pico de desplazamiento, que puede ser útil en la valoración de la sincronía. Este estudio abre el camino a otros posteriores sobre VD normal y patológico tanto en niños como en jóvenes.
Si hay una enfermedad que despierta interés, ésa es el síndrome de hipoplasia de cavidades izquierdas (SHCI), y en concreto la valoración del VD como ventrículo único y sistémico mediante ecocardiografía tanto a corto como a largo plazo tras la operación de Fontan. En el ultimo año se han publicado diversos trabajos, entre los que destacan el de Friedberg et al20, que estudia la disincronía mediante técnicas de VVI cuantificando la desviación estándar del tiempo al pico de velocidad sistólica, el strain y el strain rate de seis segmentos del VD en 16 niños con SHCI comparados con 16 niños sanos. Se encuentra que hay disincronía mecánica del VD de los niños con SHCI frente a los parámetros de VD y VI de niños sanos, pero que no había diferencias en cuanto a la duración del QRS o la función sistólica del VD, medida como fracción de acortamiento. Los autores concluyen que habría que evaluar a estos pacientes para terapias de resincronización. En cuanto a si el mayor tamaño del VI hipoplásico afecta negativamente a la función ventricular derecha, Wisler et al21 estudian a 48 pacientes en diferentes etapas (pre-Norwood; pre-Glenn; pre-Fontan, y post-Fontan) mediante parámetros de ecocardiografía convencional (fracción de acortamiento del VD en apical de cuatro cámaras y eje corto) y el Tei (o myocardial performance index). Sólo encuentran que esa correlación negativa es significativa en los pacientes pre-Fontan, pero ésta no se mantiene posteriormente. El tipo de paliación inicial, con la técnica clásica de Norwood con fístula tipo Blalock-Taussig o la modificación de Sano con conducto VD-arteria pulmonar, también se ha estudiado para determinar si hay diferencias en los parámetros ecocardiográficos a largo plazo. From-melt et al22, en un estudio con 17 pacientes con SHCI antes y después de cirugía de Norwood y Glenn bidireccional, no encuentran diferencias en los parámetros ecocardiográficos del VD (tamaño, función que incluye fracción de acortamiento, Tei y el DTI del anillo tricúspide). Disminuye el flujo medido por Doppler en la neoaorta en el grupo del conducto inicialmente, pero después aumenta antes y tras el Glenn, en contraste con un aumento inicial en el grupo con fístula, que disminuye progresivamente y tras el Glenn, lo que era esperable por la fisiología generada en cada tipo de paliación. Otros trabajos interesantes del grupo multicéntrico Pediatric Heart Network presentan los datos de 546 supervivientes tras cirugía de Fontan en corazones univentriculares, con edades de 6 a 18 años. En el primero, publicado por Atz et al23, se analiza el subgrupo de 42 pacientes con heterotaxia, de peor pronóstico a largo plazo según publicaciones previas. Aunque este subgrupo tiene más alteraciones del ritmo y de los parámetros ecocardiográficos (mayor insuficiencia valvular auriculoventricular, menor volumen latido y prolongación del Tei) no encuentran diferencias en cuanto a capacidad funcional, ejercicio o concentraciones de péptido natriurético tipo B (BNP). En una segunda publicación, Anderson et al24 demuestran que, si la morfología del ventrículo principal es derecha, se relaciona con una peor función ventricular y una mayor insuficiencia valvular medida por ecocardiografía.
En pacientes con SHCI y/o circulación de Fontan, la RM se está utilizando en la valoración funcional y anatómica. Robbers-Visser et al25 presentan un trabajo en 32 pacientes tras operación de Fontan, con edades de 7,5 a 22,2 años, en este caso mediante RM con estrés con dobutamina a dosis bajas, donde confirman los hallazgos de estudios previos. Si el ventrículo principal es de morfología izquierda, la fracción de eyección en reposo es mayor que la del ventrículo de morfología derecha; sin embargo, con estrés, estas diferencias desaparecen debido a cambios en la frecuencia cardiaca. En niños pequeños tras cirugía de Norwood-Sano, Lim et al26 han estudiado la función ventricular y el crecimiento de las ramas pulmonares en 20 pacientes de forma consecutiva a la semana 1 y 10 tras cirugía. La fracción de eyección disminuye progresivamente (58% ± 9% frente a 50% ± 5%) y solo las ramas pulmonares izquierdas crecen significativamente. Hubo una buena correlación entre la valoración ecocardiográfica subjetiva de la función ventricular sistólica (buena, moderada, mala) y la RM. También se evaluó la presencia de coartación con concordancia entre la ecocardiografía y la RM en 7 de los 10 pacientes que se cateterizó para angioplastia. Un paciente fue diagnosticado erróneamente de coartación por RM. Para concluir con este apartado, un trabajo de Larrazabal et al27 analiza en 51 pacientes tras cirugía de Norwood el impacto en la función ventricular de la coartación de aorta recurrente mediante la combinación de ecocardiografía (fracción de acortamiento del VD), cateterismo y RM (establecen el índice de coartación = diámetro del istmo / diámetro de la aorta descendente). Encuentran que 21 pacientes tienen un índice de coartación < 0,75; 12 de ellos requirieron dilatación con balón. Hay correlación significativa entre los índices de coartación menores y la menor fracción de acortamiento del VD previos al cateterismo antes del Glenn. En el pre-Fontan, los pacientes que han requerido angioplastia con balón tienen una función ventricular menor pero no significativamente diferente, lo que lleva a concluir que el tratamiento de la coartación permite recuperar la función ventricular derecha.
De otro lado, consideramos interesante comentar algunas publicaciones que establecen parámetros normales en pediatría mediante ecocardiografía básica (Pettersen et al28 miden 21 estructuras en modo M y 2D), DTI (Cui et al29 calculan parámetros como el Tei normalizados por edades y superficies corporales). Finalmente, Lai et al30 no encuentran correlación entre las medidas del VD por ecocardiografía 2D y la RM.
Simpson31 revisa la introducción de la ecocardiografía 3D (figs. 1 y 2) en tiempo real y la disponibilidad de equipos y sondas adaptadas a pacientes pediátricos. Se han publicado experiencias iniciales (incluidos fetos) como la de Rubio et al32 con 271 estudios o la de Acar al33 con 34 estudios. Se ha buscado su utilidad en la valoración de la función ventricular. Lu et al34 miden, en 20 niños con una media de edad de 10 años, volúmenes telediastólico y telesistólico y calculan la fracción de eyección del VD mediante la técnica 3D en tiempo real, con buenas correlaciones con la RM y buena reproducibilidad entre observadores. Grison et al35 miden con ecocardiografía 3D el VD de 25 pacientes, de 1 a 14 años, con comunicación interauricular tipo ostium secundum en el momento de la cirugía y los comparan con la medición directa con inyección de suero, con muy buena correlación. También Riehle et al36 presentan una serie de casos en la que comparan la cuantificación y el cálculo de la función ventricular izquierda en 12 niños y adultos con cardiopatías congénitas mediante ecocardiografía 3D en tiempo real y la RM, con muy buena correlación en el cálculo de volúmenes frente a una correlación menor en el cálculo de la fracción de eyección. En las CC estructurales, destaca su utilidad en la patología valvular y en la valoración prequirúrgica y posquirúrgica o intervencionista. Bharucha et al37 presentan su experiencia con análisis multiplano en 300 pacientes con CC, y encuentran información nueva de importancia clínica y que cambió el manejo o el diagnostico principal en 32 (11%) de los casos. En otra publicación centrada en estenosis subaórticas complejas del mismo autor y con la misma técnica38 se obtienen múltiples detalles similares a los hallazgos quirúrgicos. En la valoración del canal atrioventricular, Vázquez-Antona et al39 presentan 5 casos de canal atrioventricular completo tipos A de Rastelli y parcial; Bharucha et al40 describen que un ángulo de las valvas auriculoventriculares (AV) en relación con la cruz cardiaca ≤ 59°, se correlaciona con la presencia de mayor insuficiencia de la válvula AV izquierda postoperatoria. Finalmente en el campo del intervencionismo se ha comenzado a usar las sondas transesofágicas tridimensionales para guía de procedimientos percutáneos en pacientes con cardiopatías congénitas41, como el cierre con dispositivos de comunicaciones interauriculares, del foramen oval, sólo limitadas porque se pueden utilizar en niños mayores con un peso > 30 kg.
Fig. 1. Ecocardiografía transesofágica tridimensional. Tronco arterioso, visión cefálica de la válvula troncal cuadricuspídea.
Fig. 2. Ecocardiografía fetal tridimensional. Representación del ventrículo izquierdo fetal en diástole y cálculos de la función ventricular.
CARDIOLOGÍA FETAL
La cardiología fetal se ha desarrollado y extendido en los últimos años. Las gestantes con CC son un grupo de especial interés que está aumentando progresivamente. Thangaroopan et al42 estudian a 276 fetos de mujeres con CC con ecocardiografía fetal y posnatal, con una tasa del 8% (10 veces la tasa de la población general) de hijos con CC. El diagnóstico cada vez más precoz de las cardiopatías congénitas frente a la mejora de los resultados quirúrgicos posnatales ha cambiado el espectro de estas enfermedades. Russo et al43 describen su experiencia como centro de referencia durante los últimos 12 años con 705 fetos con CC. Comparando los primeros con los últimos 6 años, encuentran que disminuyen los diagnósticos de SHCI y aumenta la afección aórtica, mejora la supervivencia general (el 55 frente al 84%), disminuye la tasa de interrupciones (el 35 frente al 14%) y la mortalidad neonatal (el 39 frente al 10%).
Por patologías, destacan las publicaciones respecto a la atresia pulmonar con septo íntegro (APSI) y la obtención de marcadores predictivos del pronóstico posnatal. Iacobelli et al44 estudian a 17 fetos antes y después del parto y obtienen que aquellos sin insuficiencia tricuspídea y una relación anillo tricúspide/anillo mitral < 0,56 en periodo fetal presentan con más frecuencia conexiones ventriculocoronarias y una fisiología univentricular posterior. Gardiner et al45 describen en una serie de 21 fetos (18 con APSI y 3 con estenosis pulmonar crítica) que los predictores fetales de una futura fisiología biventricular son una combinación de medidas: el z-score de la válvula tricúspide en cualquier edad gestacional, el z-score de la válvula pulmonar (en menores de 23 semanas), la combinación del z-scorede la válvula pulmonar y la relación anillo tricúspide/mitral (entre las semanas 26 y 31), y la combinación del z-score de la tricúspide y la relación anillo tricúspide/mitral (en mayores de 31 semanas). El score > 3 de la presión de la aurícula derecha (un índice basado en el flujo del foramen oval y el ductus venoso) predice una fisiología biventricular y la presencia de fístulas coronarias en la vía univentricular.
En la enfermedad obstructiva izquierda, el diagnóstico de coartación de aorta o hipoplasia del arco produce muchos falsos positivos y negativos en el estudio ecocardiográfico fetal. Pasquini et al46 han publicado los z-scores del istmo aórtico fetal como ayuda en el diagnóstico de hipoplasia de arco o coartación de aorta. Sin embargo, la estenosis aórtica severa asociada al SHCI sigue generando interés y resultados asociados al intervencionismo fetal. Selament Tierney et al47 actualizan la serie de Boston con datos sobre 26 fetos con mejoría en la función ventricular izquierda tras la valvuloplastia aórtica intrauterina, con cambios significativos previos y tras la intervención. Pese a estos resultados, continúa la discusión sobre el intervencionismo fetal, sus indicaciones y sus resultados. Son recomendables las revisiones recientes que hacen al respecto Gardiner48 y Pavlovic et al49.
TRASPLANTE CARDIACO
La evaluación de pacientes candidatos a trasplante sigue siendo un campo en el que se buscan marcadores pronósticos que ayuden a la toma de decisiones y a un mejor manejo que lo evite o retrase.
Al igual que en adultos, la disincronía en pacientes con MCD de edad pediátrica se está considerando a la hora de ofrecer terapias de resincronización. Sin embargo, un reciente trabajo Friedberg et al50 describe que la disincronía mecánica no se relaciona con peor clase funcional ni con la predicción de eventos como muerte o inclusión en lista para trasplante. Como todos los años, la International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT)51 publica los datos del registro actualizado; como novedad, aparecen datos regionales en los que destacan que en la época más reciente (2000-2006) hubo menos porcentaje de trasplantes en niños menores de 1 año y más con diagnóstico de miocardiopatía que de cardiopatía congénita en Europa que en Estados Unidos. Por otro lado, detallan los factores de riesgo de mortalidad a 1 y 5 años, y destacan las combinaciones de diagnóstico de cardiopatía congénita previa, la edad menor de 1 año, junto con la necesidad de ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) previa al trasplante. También son variables continuas de riesgo la edad del donante (menor riesgo entre los 8 y los 25 años), la bilirrubina y la creatinina del receptor, la relación de pesos entre donante y receptor (menor riesgo entre 1 y 2 veces el peso), y el número de trasplantes/ año realizados por el centro (menor riesgo a partir de 8 casos al año).
La asistencia mecánica en sus diferentes tipos (ECMO, dispositivos de asistencia ventricular tipo Berlin Heart o balón de contrapulsación) se ha extendido en los últimos años a los pacientes pediátricos en nuestro medio. Una buena revisión de su uso como puente al trasplante ha sido publicada por Davies et al52, con análisis de las bases de datos de 2.532 trasplantes en menores de 19 años de la United Network for Organ Sharing: 431 pacientes precisaron soporte circulatorio mecánico, 241 dispositivos de asistencia ventricular, 171 ECMO y 19 balones de contrapulsación intraaórticos. Destacan que la supervivencia a 5 y 10 años tras el trasplante es mejor en los pacientes que no reciben asistencia o en los que reciben asistencia ventricular, frente a una peor evolución de los que reciben EMCO o balón.
CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
En el cierre percutáneo de la comunicación interauricular ostium secundum (CIA) el dispositivo más frecuentemente utilizado (Amplatzer) se basa en las propiedades autoexpandibles del nitinol y en un óptimo sistema de liberación controlada. Los principales inconvenientes son el precio, el riesgo de decúbito por el roce continuado y la posibilidad de compresión de los tejidos adyacentes. El éxito es muy alto, pero las complicaciones inmediatas (embolización, disfunción valvular) o a largo plazo (perforación) y los buenos resultados quirúrgicos obligan a extremar la prudencia en la ejecución del procedimiento53. Además de una minuciosa valoración ecográfica, actualmente se recomienda evitar sobredimensionar el dispositivo, siendo el diámetro del balón dimensionador cuando se interrumpe el flujo a través de la CIA una medida útil para la toma de decisiones. Los niños pequeños clásicamente se han considerado de riesgo. En una serie de 52 niños < 15 kg el éxito en implante fue del 94%, la ausencia de cortocircuito residual significativo en el seguimiento del 93%, y hubo un 15,4% de complicaciones, que se relacionaban más con el tamaño del defecto que con la edad del paciente54. Otros autores55, en series más cortas pero de pacientes más pequeños, tienen mejores resultados y aportan la novedad del abordaje híbrido (acceso perauricular y cirugía sin bomba). En el último año se han propuesto algunas modificaciones técnicas56 y nuevos dispositivos para el cierre percutáneo de CIA. El Solysafe Septal Occluder (Swissimplant AG, Solo-thurn, Switzerland)57 es autocentrante, se libera en una guía de emplazamiento mediante un mecanismo de control y contiene una cantidad mínima de metal, lo que hace que probablemente sea una opción atractiva para el cierre de defectos de mediano y pequeño tamaño. El Occlutech Figulla device (Occlutech GmbH, Jena, Alemania)58 es muy similar al Amplatzer y parece que tiene iguales ventajas y prestaciones.
El cierre de las comunicaciones interventriculares (CIV) musculares puede ser una alternativa adecuada a la cirugía, especialmente en las de localización apical y con un abordaje híbrido59; sin embargo, el cierre de las CIV perimembranosas está en fase de desarrollo. En el registro europeo de cierre percutáneo de CIV60, de un total de 430 pacientes (250 CIV perimembranosas), un 95,3% se ocluyó con éxito con un 6,5% de complicaciones precoces significativas. De éstas, el bloqueo AV completo (BAVC) fue la más frecuente, especialmente en las CIV perimembranosas. Además, en otros 4 apareció un BAVC en el seguimiento a corto y medio plazo. Zhou et al61, en una serie de 210 pacientes sometidos a cierre de CIV perimembranosa, obtienen un 98% de implante con sólo un 3,8% de complicaciones (el 2,8% de BAVC). Otros autores, en series más cortas de similares características, obtienen resultados mucho más desfavorables62. De forma anecdótica, se han comunicado otras complicaciones que tener en cuenta con esta técnica63,64.
La oclusión percutánea del ductus arterioso persistente es la técnica de elección en la mayoría de los casos. Los dispositivos más utilizados son los coilsde liberación controlada (pequeño tamaño), el Nitoccluder (tamaño mediano)65 y el Amplatzer duct occluder (grandes y medianos)66. Otro dispositivo oclusor de reciente aparición es una nueva versión del tapón vascular de Amplatzer. Se ha propuesto su utilización en la oclusión de fístulas arteriovenosas de alto flujo67 y aporta una navegabilidad excelente, unida a una capacidad de oclusión mayor que la de sus predecesores.
El implante valvular percutáneo (IVP) es una alternativa al tratamiento quirúrgico en el reemplazo valvular pulmonar de pacientes seleccionados. Actualmente existen dos prototipos: la válvula de Cri-bier-Edwards® y la Melody®. Ésta es la más utilizada y consiste en una válvula de vena yugular bovina suturada en el interior de un stent e implantada mediante un catéter balón modificado. Los pacientes deben de ser mayores de 5 años o tener un peso > 20 kg y un diámetro del tracto de salida del VD (TSVD) de 16 a 22 mm, aunque existen estudios experimentales para poder utilizarla con diámetros superiores68. Un TSVD dinámico o aneurismático es una contraindicación relativa, y la presencia de un conducto calcificado es lo más favorable para el anclaje de la válvula. Se ha revisado la necesidad de cirugía urgente tras el implante percutáneo, que fue necesario en el 3,9% de 152 pacientes por migración del dispositivo, compresión coronaria y rotura del homoinjerto69. Para minimizar estas complicaciones, se recomienda el implante previo de otro stenty la coronariografía simultánea con el inflado de un balón en TSVD. Frigiola et al70 describen la experiencia de su centro en el IVP y el tratamiento quirúrgico en poblaciones no homogéneas en periodos casi correlativos. El estudio no es comparativo y tiene como principal objetivo evaluar el resultado en la función y el volumen del VD, y encuentra mejoras significativas con las dos técnicas. También hubo una mejoría en el volumen latido eficaz del VI en ambos grupos. Otros autores han comunicado casos de mejoría tardía del gradiente hemodinámico en el caso de lesiones obstructivas, y proponen la medida del área del orificio eficaz como un más fiable parámetro predictor inmediato71. Una herramienta diagnóstica emergente, que puede ser útil en esta y otras técnicas, es la reconstrucción tridimensional vascular, que comienza a estar operativa en tiempo real en la sala de cateterismo72.
La perforación con guía de radiofrecuencia es la técnica más habitual para el abordaje percutáneo de la APSI. También se ha utilizado en la recanalización de obstrucciones vasculares, en el acceso transeptal y, recientemente, para el tratamiento de la atresia pulmonar con CIV73 y recanalización tras cierre quirúrgico de la válvula pulmonar74. Alcíbar-Villa et al75 comunican una serie de pacientes con APSI tratados con éxito mediante una técnica de perforación mecánica modificada utilizando guías de obstrucción coronaria crónica.
En el tratamiento de la coartación de aorta mediante angioplastia primaria, se ha utilizado por primera vez en humanos un stent modificado para permitir el crecimiento del vaso o una posible redilatación ulterior. Consiste en dos fragmentos de stent convencional unidos por suturas reabsorbibles; los resultados preliminares son esperanzadores76. Además, la utilización de stents recubiertos, habitual en la coartación de aorta77, se ha extendido a otras lesiones como el cierre de CIA-seno coronario78 y de fenestra en Fontan79. También se han propuesto variantes técnicas para estabilizar cardiopatías complejas o como parte de procedimientos híbridos, mediante el implante de stents en el septo interauricular o ductus80-83.
Los procedimientos híbridos precisan de la colaboración simultánea o consecutiva de distintos especialistas para optimizar el tratamiento de una lesión. En el SHCI84,85, el tratamiento de algunas lesiones valvulares86 y defectos septales87 y las intervenciones durante la vida intrauterina son ejemplos recientes de estos procedimientos48.
CIRUGÍA EN CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS
Una de las áreas de mayor progreso es la del manejo de los pacientes con SHCI. El Children's Hospital de Boston analiza su experiencia en 237 pacientes (2001-2006), en base a los resultados de las modificaciones en la técnica quirúrgica, el intervencionismo fetal y los procedimientos híbridos88. En el primer estadio, en el 66% se practicó una fístula sistémico-pulmonar (FSP) y en el 33%, un conducto ventrículo derecho-arteria pulmonar (VD-AP). El 15% de los intervenidos requirieron ECMO (mortalidad, 51%), y la sobrevida hospitalaria total fue del 88,6% y la mortalidad entre estadios, mayor con FSP. El grupo de mayor riesgo es el de septo interauricular cerrado o restrictivo y, desde el año 2000, se añade el intervencionismo fetal dirigido al septo interauricular o a la válvula aórtica. Ya hace varios años que otros hospitales han optado por el abordaje híbrido89, en el que el primer estadio consiste en la realización de suturas bilaterales de las ramas pulmonares y la inserción simultánea o consecutiva de un stent en el ductus (y auriculoseptostomía con balón o stent, cuando fuera necesario). Los resultados iniciales de esta prometedora técnica varían entre centros90 y entre tipos de pacientes y obligan a redefinir futuras estrategias en los estadios siguientes91.
El cerclaje de la arteria pulmonar es una de las operaciones paliativas más habituales. Un artículo reciente de la Clínica Mayo92 describe una técnica de cerclaje pulmonar intraluminal, que podría estar indicada en procedimientos que requieran el uso de circulación extracorpórea. También se han propuesto dispositivos ajustables, uno de ellos usado para el cerclaje bilateral de las ramas pulmonares como parte de una técnica híbrida de paliación del SHCI93, y el otro como cerclaje del tronco de la arteria pulmonar94. El primer dispositivo consiste en anillos situados en las ramas pulmonares conectados a reservorios a través de los cuales puede variarse, inyectando o retirando líquido, el diámetro de los anillos. El segundo dispositivo es electromecánico, un mando a distancia ajusta el empuje de un pistón que constriñe de forma no circular el tronco de la arteria pulmonar, sin modificar sustancialmente su perímetro. Las infecciones (anillos) y el precio (electromecánico) son los principales inconvenientes, pero la posibilidad de regulación externa tendría aplicación a múltiples afecciones que precisen reentrenamiento del VI y en CIV múltiples.
La circulación extracorpórea tiene en neonatos un efecto deletéreo mayor que en lactantes o niños mayores. Un artículo95 detalla el uso de circuitos miniaturizados para la corrección de una transposición en un paciente de muy bajo peso. Es de desear que algunas de las innovaciones, especialmente el uso de tubuladuras de menor calibre para los sistemas de aspiración, pronto puedan estar disponibles en el mercado.
MIOCARDIOPATÍAS, ENFERMEDAD DE KAWASAKI Y MIOCARDITIS
Miocardiopatía dilatada
Creemos de interés el trabajo recientemente publicado que involucra al complejo genético T-box (TBX20) en la causa de esta afección, además de su papel ya conocido en originar defectos en la septación cardiaca y valvulogénesis96. La MCD en casos de BAVC congénito suele ocurrir precozmente97 y en los casos en que ya se ha implantado un marcapasos en el periodo neonatal. En otro trabajo sobre BAVC98, con seguimiento de 5,6 años de media a 20 neonatos, se registran 3 muertes precoces y 3 tardías (mortalidad, 30%), con desarrollo de 4 MCD en los 14 supervivientes. Se señala que tanto el MP implantado en VI como la terapia de resincronización podrían beneficiar a estos enfermos y prevenir el desarrollo de MCD.
Es reconocida la utilidad de determinar el propéptido aminoterminal del BNP (NT-pro BNP) para el diagnóstico de insuficiencia cardiaca. Johns et al99 establecen sus valores normales en los diferentes segmentos de edades neonatales y pediátricas, y el punto de corte por debajo del cual se excluye la insuficiencia cardiaca (< 300 ng/l). Balderrábano et al100 evalúan la disfunción diastólica de niños con MCD mediante Doppler pulsado del flujo mitral y el de las venas pulmonares, y concluyen que éste es más útil en la detección precoz y también se correlaciona mejor con la clase funcional.
En el tratamiento de la insuficiencia cardiaca, Jefferies et al101 obtienen buenos resultados del tratamiento con nesiritide en 63 niños, con una significativa reducción de la frecuencia cardiaca, incremento de la diuresis en el primer día de tratamiento y disminución de creatinina sérica y de la aldosterona; hubo que interrumpir tan sólo 2 perfusiones por hipotensión. Se ha comunicado un alto potencial para la recuperación completa (incluso del 96% a los 2 años) de la insuficiencia cardiaca aguda infantil, a pesar de su gravedad inicial102 en consonancia con el uso de medidas agresivas para tratar estos casos extremos. En los últimos años hemos asistido a la publicación de buenos resultados con el uso de dispositivos de asistencia mecánica de la función sistólica en niños: ECMO103 y balón de contrapulsación aórtico104. Es curioso el estudio prospectivo de Olgar et al105 con suplementos de aceite de pescado (10 ml/día) en niños con insuficiencia cardiaca originada por MCD idiopática. Son pocos pacientes (18 MCD/12 MCD no tratadas/12 controles sanos) y seguidos por poco tiempo (6,62 meses). El efecto beneficioso debe tomarse con prudencia y debe ser confirmado con estudios más amplios. Como en adultos, asistimos a un incremento de publicaciones que resaltan la utilidad de la reparación quirúrgica de la insuficiencia mitral propia de MCD para mejorar el grado funcional de los pacientes y retrasar la necesidad del trasplante cardiaco106,107.
Miocardiopatía hipertrófica
En niños, la MCH es una enfermedad muy diversa, con cursos clínicos que dependen estrechamente de la causa y la edad de presentación. De los 885 pacientes menores de 18 años recogidos en el Registro de Miocardiopatías Pediátrico108, el 74% fueron idiopáticas; del resto, las más frecuentes correspondían a las encontradas en síndromes malformativos (9%), metabolopatías (8,5%) o enfermedades neuromusculares (7,5%). Las que se presentan antes del año de vida suelen tener causa conocida y peor pronóstico. En las MCH idiopáticas diagnosticadas después del primer año de vida, la supervivencia ya no depende tanto de la edad de presentación, y su mortalidad anual es del 1%, mucho menos que lo referido previamente en niños y más parecida a la del adulto.
Actualmente los avances genéticos constantes ponen de manifiesto que las causas genéticas subyacen a casi la mitad de las MCH idiopáticas que se presumían no familiares (esporádicas) y en dos tercios de las familiares en las que la hipertrofia se inicia en la infancia109.
Kaufman et al110 resaltan la importancia de las mutaciones en cinco genes que codifican el sistema renina-angiotensina-aldosterona en la mayor severidad de progresión de la hipertrofia del VI en niños, hasta el punto de que proponen el estudio sistemático de estos cinco genes al diagnóstico de MCH para ayudar a la estratificación de riesgo. Ganame et al111 estudian mediante Doppler tisular a 41 niños con MCH asimétrica (media de edad, 12 años) y 29 controles. La deformación sistólica está significativamente reducida y de forma heterogénea en pacientes con MCH. Esta reducción de la función miocárdica está relacionada con el engrosamiento máximo de la pared y disminuye la capacidad funcional del paciente.
Enfermedad de Kawasaki
Arnold et al112 también utilizan DTI y strain ratedurante el ejercicio para detectar la disfunción diastólica subclínica en pacientes con estenosis coronarias secundarias a enfermedad de Kawasaki (EK). Concluyen que una disminución del pico diastólico de velocidad durante el ejercicio < 90 mm/s diagnostica estenosis arterial coronaria con una sensibilidad del 75% y especificidad del 64%. Sumitomo et al113 investigaron la incidencia de arritmias en pacientes diagnosticados de EK y enfermedad coronaria moderada-severa. Tras practicar estudio electro-fisiológico a 40 niños (media de edad, 10,3 ± 5,1 años), encontraron alteraciones en la velocidad de conducción de numerosas regiones exploradas, y además documentaron arritmias clínicas ventriculares en 3 casos y bloqueo AV en 1. Concluyen que la incidencia de disfunción de los nódulos sinusal y AV es mayor que en pacientes que no tenían EK, causadas ya sea por la miocarditis inicial o por alteraciones de la microcirculación en las arterias que irrigan ambas estructuras. Asimismo, la isquemia miocárdica puede provocar arritmias ventriculares malignas.
Miocarditis
Si bien es una causa de muerte rara en pediatría, cada vez es más reconocido el papel de la miocarditis viral en el origen de la MCD. Recientes avances han incrementado el conocimiento de este proceso, y se atribuye un papel importante en la cronificación de la insuficiencia cardiaca inicial a la persistencia del genoma viral, la activación del receptor 1 del factor de necrosis tumoral y a otras citocinas con producción de altos títulos de anticuerpos antimiosínicos114. Varios estudios han contribuido a mejorar las técnicas de diagnóstico de miocarditis. La simplicidad del aspirado traqueal para detectar genomas virales y el factor de necrosis tumoral alfa (incrementado en miocarditis virales)115, el valor
diagnóstico de la troponina sérica como marcador de inflamación-necrosis miocárdica116 y, sobre todo, la utilidad de la RM para diagnosticar miocarditis en niños con realce tardío objetivado con gadolinio son un importante indicador de inflamación-fibrosis miocárdica117. Nuevos inmunosupresores específicos para interrumpir el daño al miocito y la apoptosis (incluido el interferón beta) están siendo evaluados en estudios clínicos efectuados con pacientes seleccionados. En este sentido y con las limitaciones que tiene todo estudio retrospectivo, es interesante la experiencia comunicada con el agente inmunosupresor muronomab-CD3 (OKT3) en la recuperación de la insuficiencia cardiaca ocasionada por miocarditis. Los autores lo utilizaron en 15 niños añadiéndolo al tratamiento habitual, ampliado con inmunoglobulinas intravenosas y corticoides, y en 9 casos también algún dispositivo de asistencia mecánica cardiaca. Nueve pacientes recuperaron la fracción de eyección del VI en los primeros 17 días tras el tratamiento y 1 en 60 días. No hubo significativos efectos secundarios del OKT3. Fallecieron 4 pacientes, 3 por complicaciones de la ECMO y 1 por otra afección118. En cuanto a otras miocarditis, remitimos a los lectores interesados a consultar una revisión actualizada sobre enfermedad de Lyme en niños, publicada por Feder119, y otra más concreta sobre la miocarditis aguda con la que puede presentarse en niños (presentación rara, a diferencia de lo que ocurre en adultos, que incluso llega al 10% de los casos). Los autores presentan además 2 casos de BAVC secundarios a esta carditis aguda con la que se presentó la enfermedad120.
PERICARDITIS
Pocos son los estudios de interés publicados en este último año sobre el tema. Choi et al121 hacen referencia a la utilidad del Doppler tisular del anillo mitral y el Doppler pulsado mitral para el diagnóstico diferencial de la pericarditis constrictiva y de la miocardiopatía restrictiva. Dalla-Pozza et al122 proponen la determinación de anticuerpos antimiolema (AMLA) como marcadores de recurrencias de las pericarditis agudas en el primer episodio, tras observar en 3 de 4 pacientes estudiados una prolongada persistencia de IgM-AMLA, que presentaron hasta 48 recurrencias durante 3,5 años. El cuarto paciente presentó una rápida conversión a IgGAMLA tras la fase aguda, pero también sufrió cuatro recaídas leves en 2 años. Concluyen que el interés en su determinación inicial radicaría en una disminución mucho más progresiva de toda la terapia antiinflamatoria en los casos predispuestos a recurrencias (positivos a IgM-AMLA).
ENDOCARDITIS
Las guías que la American Heart Association estableció en 1997 para profilaxis de endocarditis bacteriana (EB), las guías que furon cuestionadas por excesivas. El año pasado, esa asociación efectuó una nueva revisión123 en la que se eliminó la necesidad de profilaxis en pacientes de riesgo moderado y también en los procedimientos gastrointestinales y genitourinarios. La profilaxis ha quedado reducida a pacientes con alto riesgo de pronóstico adverso para EB: prótesis valvulares, EB previa, receptores de trasplante en que se desarrolle valvulopatía, cardiopatía congénita cianótica no reparada, cardiopatía congénita totalmente reparada con defectos residuales próximos a parches o prótesis o sin defectos residuales en los 6 meses siguientes a la corrección si se han empleado estos materiales, ya sea mediante cirugía o de forma percutánea. Los procedimientos a cubrir serían los invasivos dentales, sobre mucosa respiratoria, piel o tejido osteomuscular infectados y la cirugía cardiovascular. Los antibióticos recomendados y su pauta de administración no han cambiado.
Declaración de conflicto de intereses
Los autores han declarado no tener ningún conflicto de intereses.
ABREVIATURAS
2D STI: 2D speckle tracking image.
3D: imagen tridimensional.
APSI: atresia pulmonar con septo íntegro.
BAVC: bloqueo auriculoventricular completo.
CC: cardiopatía congénita.
CIA: comunicación interauricular ostium secundum.
CIV: comunicación interventricular.
DTI: Doppler tisular.
EK: enfermedad de Kawasaki.
HTP: hipertensión pulmonar.
IVP: implante valvular percutáneo.
MCD: miocardiopatía dilatada.
MCH: miocardiopatía hipertrófica.
RM: resonancia magnética.
SHCI: síndrome de hipoplasia de cavidades izquierdas.
VD: ventrículo derecho.
VI: ventrículo izquierdo.
Correspondencia: Dr. C. Medrano López.
Secretaría de Cardiología Pediátrica. Hospital Infantil. Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Maiquez esq. Doctor Castelo. 28009 Madrid. España.
Correo electrónico: consmelu@yahoo.es