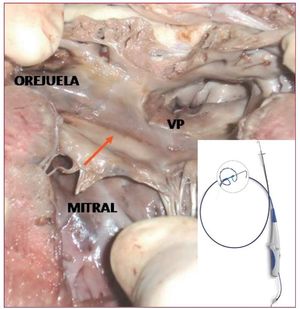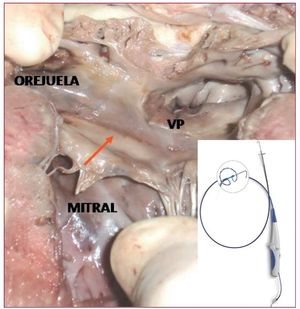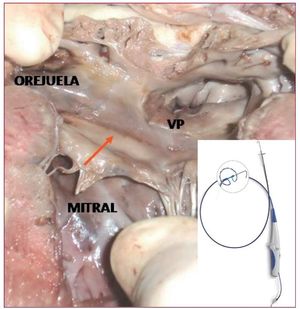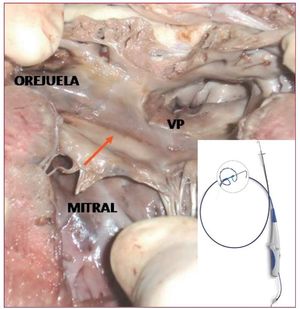Palabras clave
INTRODUCCIÓN
Aunque la terapia de resincronización cardiaca (TRC) está perfectamente aceptada como tratamiento de la insuficiencia cardiaca avanzada con las indicaciones recogidas en las guías, siguen existiendo aspectos controvertidos en cuanto a selección de candidatos, optimización de la programación durante el seguimiento, técnica de implantación y selección del tipo de dispositivo, que generan cada año un gran número de publicaciones. Resumimos las más interesantes.
La realización de una resonancia magnética (RM) actualmente está contraindicada en pacientes con dispositivos de estimulación cardiaca (EC), pero cada vez son más los pacientes a los que se indica esta técnica, de manera que también en los últimos años se ha suscitado gran interés al respecto; así, se describen la experiencia acumulada y las novedades tecnológicas existentes.
La posibilidad de estimular el corazón sin utilizar cables es cada vez más cercana a la realidad, como lo es también la utilización de células madre que posteriormente se diferenciarán en células «marcapasos». Este artículo revisa la experiencia en este campo.
Por último, se resumen las publicaciones más relevantes en otros campos de la EC de los últimos 12 meses.
TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN CARDIACA
Desde la publicación del MADIT-CRT1 (Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial With Cardiac Resynchronization Therapy) en octubre de 2009, ya comentado en el número anterior sobre avances en estimulación2, hasta la actualidad, los estudios publicados sobre TRC son francamente numerosos. En todos ellos subyace un objetivo común que no es otro que conseguir mejorar el rendimiento de esta terapia.
Los aspectos más estudiados a lo largo de este año podrían resumirse en tres apartados: la selección de candidatos, la optimización de la programación durante el seguimiento y, por último, la técnica y selección del dispositivo que implantar.
Selección de candidatos
Mediante la selección adecuada de candidatos se busca, por un lado, la posibilidad de disminuir el número de pacientes «no respondedores» que actualmente se cifra en un 30-40% de los portadores de un dispositivo de TRC. Después del estudio PROSPECT3 (Predictores de Respuesta a TRC) en el que se mostró la gran variabilidad de las medidas ecocardiográficas para seleccionar a los candidatos «respondedores», se han identificado otros parámetros, como el strain longitudinal4, el speckle tracking 3D5 o el tiempo de llenado del ventrículo izquierdo (VI)6, entre otros que, a la vista de los resultados iniciales, generan buenas expectativas. Sin embargo, también hay estudios que reiteran que las «viejas» herramientas, como el bloqueo de rama izquierda en el electrocardiograma, pueden predecir una excelente respuesta a la resincronización7,8.
Por otro lado, se ha intentado identificar a los pacientes con insuficiencia cardiaca en los que podría ser beneficiosa la aplicación precoz de TRC. En este sentido, en años anteriores, los estudios REVERSE9 (Resynchronization Reverses Remodeling in Sistolic Left Ventricular Function) y MADIT-CRT1 nos enseñaron que los pacientes con disfunción ventricular, QRS ancho (> 120 o 130 ms) y poco sintomáticos se pueden beneficiar de este tratamiento. En este último año se han publicado los resultados de la cohorte europea10 del REVERSE, con un seguimiento de 2 años, con los que se propone que la TRC podría prevenir la progresión de la enfermedad en pacientes asintomáticos o ligeramente sintomáticos.
St. John Sutton et al11 encuentran, también en pacientes REVERSE, que con TRC, la mejora en la estructura y función ventricular que se observa al año de seguimiento es más llamativa en pacientes sin cardiopatía isquémica.
Optimización de la programación
Con respecto a la optimización de la TRC durante el seguimiento, los puntos más estudiados recientemente son dos. El primero se refiere a la forma de aumentar la eficacia de la TRC en pacientes poco o no respondedores, mediante la activación de algoritmos automáticos disponibles en algunos dispositivos. Los resultados preliminares con el Quickopt de St. Jude (programación automática del intervalo auriculoventricular e interventricular mediante el análisis de los electrogramas intracavitarios en ritmo espontáneo) no han sido muy alentadores12; sin embargo, parece necesario esperar a los hallazgos del estudio FREEDOM13 (Frequent Optimization Study Using the QuickOpt method), multicéntrico, aleatorizado y doble ciego, para conocer si este algoritmo es realmente útil y en qué pacientes proporcionaría un mayor rendimiento.
En el segundo punto se incluyen los estudios que analizan la utilidad de los algoritmos diagnósticos de los dispositivos. El PARTNERS-HF (Program to Access and Review Trending Information and Evaluate correlation to Symtoms in Patients With Heart Failure)14 encontró que la combinación de los datos disponibles en los dispositivos de TRC sobre arritmias auriculares, actividad del paciente, índice de fluidos y variabilidad de la frecuencia cardiaca puede predecir el empeoramiento clínico del paciente y, por lo tanto, facilitar su prevención.
El seguimiento domiciliario de estos algoritmos diagnósticos también ha sido objeto de estudio. Los resultados preliminares del CONNECT (Clinical Evaluation of remote Notification to Reduce Time to Clinical Decision)15 señalan que la detección precoz de eventos mediante monitorización remota en dispositivos de TRC se asocia a una disminución de seguimientos presenciales y del tiempo de hospitalización.
Técnica y selección del dispositivo
Los estudios que se refieren a la técnica y selección del dispositivo que implantar tratan, por una parte, sobre la mejora de las herramientas disponibles en el implante y, por otra, sobre los beneficios de implantar un dispositivo resincronizador con desfibrilador (TRC-D) o la utilidad de la estimulación de VI aislada.
Por diversas causas, el implante del electrodo de seno coronario puede fracasar en un 5-10% de los casos. El conocimiento de la anatomía del seno coronario antes del implante, mediante angio-TC, podría aportar información muy útil para reducir el número de implantes fallidos16. Con este objetivo, también la utilización de electrodos de fijación activa en el seno coronario parece altamente eficaz y segura17.
En situaciones en que el implante transvenoso del electrodo izquierdo no sea posible, la estimulación mediante un electrodo epicárdico podría conseguir resultados superponibles a la resincronización convencional, a la vista de los resultados del pequeño estudio de Patwala et al18.
La identificación de pacientes que se pueden beneficiar de la implantación de un TRC-D también ha sido objeto de publicaciones. Huang et al19 elaboraron un metaanálisis que incluía 7 estudios aleatorizados, en el que compararon la terapia TRC-D con la terapia «no TRC-D» (sólo resincronizador o tratamiento farmacológico), y concluyeron que el implante de TRC-D reduce todas las causas de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada. En el estudio EVADEF20 (Evaluation Medico-Económique du Defibrillator Automatique Implantable), realizado en enfermos con insuficiencia cardiaca oligosintomática (NYHA II), se observó que el implante de TRC-D sería beneficioso, sobre todo en aquellos con asincronía eléctrica. Esta asincronía eléctrica parece ser un predictor independiente de la aparición de arritmias ventriculares en los portadores de TRC-D21.
Con respecto a la estimulación ventricular izquierda aislada, el estudio B-LEFT HF22 (The Biventricular Versus Left Univentricular Pacing with ICD Back-up in Heart Failure Patients) de Boriani et al concluyó que, tras un seguimiento de 6 meses, los resultados clínicos y ecocardiográficos obtenidos mediante la estimulación de VI no son inferiores a la estimulación biventricular, por lo que la proponen como una alternativa a esta última.
Para finalizar este apartado, no podemos olvidar la publicación del registro europeo de resincronización23, en el que se proporciona información muy interesante sobre las características clínicas, criterios diagnósticos, técnicas de implante y resultados de la resincronización en Europa.
DISPOSITIVOS DE ESTIMULACIÓN CARDIACA Y RESONANCIA MAGNÉTICA
Como se ha comentado en la introducción, cada vez es más frecuente encontrar pacientes portadores de dispositivos de EC a quienes se indica una RM24; se estima en un 50-75% la probabilidad de necesitar una RM a lo largo de la vida tras el implante de un dispositivo de EC. Se han descrito multitud de complicaciones, como calentamiento de electrodos, torsión y movimiento de los dispositivos, respuestas de seguridad de estimulación, sobredetección (fig. 1), errores de conexión telemétrica tras la exploración, artefactos de imagen e incluso complicaciones graves, como el fallecimiento del paciente durante la realización del estudio25. Aunque en la mayoría de los casos de fallecimiento no se concluyó que fuese por causa cardiaca y no se ha informado de ningún caso de fallecimiento durante la exploración en pacientes monitorizados con ECG26, la existencia de estas complicaciones ha sido suficiente para contraindicar la realización de RM en este tipo de pacientes.
Figura 1. Electrograma endocavitario auricular (superior) y ventricular (inferior) junto a canal de marcas durante la realización de una resonancia magnética cardiaca en un paciente portador de desfibrilador automático implantable. Se observa señal de ruido en ambos canales que se interpretó como fibrilación ventricular (VF); el paciente se encuentra en ritmo sinusal estable. El dispositivo no aplicó ninguna terapia, ya que se había desactivado previamente.
Estudios y recomendaciones que utilizan la tecnología actual
Los avances tecnológicos han conseguido que los marcapasos (MP) y desfibriladores (DAI) utilizados en la actualidad sean más pequeños y tengan menor carga ferromagnética. En los últimos años se han publicado múltiples artículos tratando de precisar el riesgo que supone realizar RM a pacientes portadores de estos nuevos dispositivos. En líneas generales, las conclusiones de todos ellos son coincidentes y así se han recogido en los tres documentos de consenso de los que disponemos en la actualidad27-29.
Entre los pacientes portadores de dispositivos de EC a los que se indica una RM, se consideran de mayor riesgo los que son dependientes de MP y los portadores de DAI, ya que, en el primer caso, un mal funcionamiento del MP supondría un importante deterioro hemodinámico del paciente y, en el segundo, una supuesta complicación podría suponer una descarga inadecuada del dispositivo.
Actualmente las recomendaciones tanto de la Sociedad Europea de Cardiología29 como de la American Heart Association28 coinciden en que la realización de RM sigue estando contraindicada en pacientes portadores de dispositivos de EC. Ambas asociaciones incluyen en sus recomendaciones los resultados obtenidos en los últimos años en este campo y plantean la posibilidad de realizar RM a este tipo de pacientes, con un riesgo asumible, siempre y cuando no exista otra técnica de imagen alternativa y se cumplan ciertos requisitos de seguridad, que se describen en la tabla 1. Las condiciones de seguridad propuestas podrían resumirse en dos puntos generales. Por un lado, la importancia de interrogar los dispositivos antes y después de la exploración realizando los cambios oportunos de programación y, por otro, la obligación de mantener la monitorización electrocardiográfica y pulsioximétrica durante todo el estudio.
En lo referente a la reprogramación de los dispositivos antes de realizar RM, existe unanimidad en la recomendación de mantener un modo de estimulación asíncrono (V00, A00 o D00) durante el estudio realizado a pacientes dependientes de MP. Sin embargo, las recomendaciones son más dispares cuando se trata de pacientes no dependientes de MP. En este caso, ciertos grupos hacen especial hincapié en los riesgos de la estimulación en modo asíncrono que se puede producir durante la realización de RM como respuesta de los dispositivos al campo magnético30. Por ello, aconsejan programar estos dispositivos en modo exclusivo de detección (0V0, 0A0, 0D0) o bien dejar la energía de salida del impulso por debajo del umbral de estimulación durante la exploración. Por otro lado, se han publicado series en las que no se realizó ningún cambio en el modo de estimulación antes de la realización de RM en pacientes no dependientes de marcapasos, sin objetivarse ninguna complicación31.
Otro punto de discrepancia en este tema es la limitación del SAR (Specific Absoption Rate). Este parámetro se ha relacionado con incrementos de temperatura de los electrodos, por lo que en la mayoría de los estudios publicados se ha limitado a un valor ≤ 2 W/kg. Esta restricción aumenta la duración de la exploración y dificulta la obtención de ciertas secuencias. Por el contrario, estudios más recientes han puesto en duda la importancia de limitar este parámetro, realizando sin complicaciones estudios sin restricción de SAR32.
A pesar de los datos publicados en los últimos años, existe escasa evidencia sobre varios aspectos concretos todavía en estudio como, por ejemplo, posibles complicaciones poco frecuentes, aumento de riesgo en pacientes con electrodos abandonados, realización de RM con campos magnéticos más potentes (3 T) o realización de RM cardiaca.
Nuevos dispositivos
Lejos de permanecer ajenos al problema, los fabricantes de dispositivos de EC han comenzado líneas de investigación para crear y diseñar dispositivos y sondas compatibles con el entorno de la RM. En diciembre de 2008, se publicó el diseño del primer estudio para valorar la seguridad de realizar RM en pacientes portadores de un MP (Medtronic® EnRhythm MRITM SureScanTM) y unos electrodos (Medtronic® CapSureFix MRITM Model 5086) especialmente diseñados para minimizar los riesgos descritos previamente33. Este dispositivo facilita la reprogramación previa a la exploración y parece tener menor tasa de interferencia electromagnética durante la realización de RM que los demás dispositivos. El electrodo bipolar, recto y de fijación activa ha modificado su geometría para minimizar las interferencias electromagnéticas y el calentamiento. Aunque se ha informado de resultados preliminares alentadores, aún no se han publicado. Tanto el generador como los electrodos están en el mercado español y se implantan actualmente.
Conclusiones
A la espera del desarrollo de nuevos dispositivos totalmente compatibles con RM y de la publicación de más estudios que incluyan mayor número de pacientes, en la actualidad la RM sigue siendo una técnica de imagen contraindicada en pacientes portadores de dispositivos de estimulación cardiaca, a excepción del descrito previamente, si bien no debe desestimarse siempre que se pueda asumir el equilibrio riesgo/beneficio y se respeten las medidas de seguridad aceptadas internacionalmente.
ESTIMULACIÓN SIN CABLES. HACIA UNA NUEVA DÉCADA
En la última década hemos asistido a un desarrollo tecnológico de los electrodos que son en la actualidad más eficientes y duraderos, con mayor resistencia al estrés físico y más delgados. Asimismo, en los últimos 2 años se ha producido un gran despegue en la implantación de los electrodos de fijación activa, posibilitando la estimulación en sitios selectivos, como se reconoce en los últimos registros anuales del banco nacional de EC34. No obstante, el electrodo sigue siendo la parte más vulnerable, el talón de Aquiles, del sistema de EC. Actualmente, gran cantidad de electrodos implantados se deben abandonar o extraer por algún motivo35,36, teniendo en cuenta además que muchas de las incidencias en los cables se enmascaran programando el electrodo en monopolar. Con los nuevos sistemas que a menudo requieren implantar múltiples electrodos y dado que los pacientes cada vez viven más tiempo, la incidencia de complicaciones en los electrodos convencionales aumentará inexorablemente37,38. Por otra parte, conocemos por la práctica clínica y por los estudios diseñados para tal fin que la extracción de electrodos es un procedimiento complejo y de alto riesgo39,40. En la tabla 2 se resumen las causas más frecuentes de extracción de electrodos.
La eliminación de los electrodos ha sido un reto de la industria promovido por los profesionales de la EC y está a punto de ser una realidad en la nueva década. En la tabla 3 se detallan las ventajas teóricas de la estimulación sin cables. La primera investigación apareció en los años setenta gracias al médico Joseph W. Spickler y al físico Ned S. Rasor41. En 1981 se patentó un nuevo dispositivo sin cables y, posteriormente, en 1997, un dispositivo sin cables de estimulación multifocal en VI. No se realizaron más investigaciones hasta 9 años después, cuando se publicó un artículo que demostró en animales que era posible llevar esta técnica a la práctica clínica, evidenciando la factibilidad de estimulación sin cables mediante ultrasonidos42 (fig. 2).
Figura 2. Esquema de funcionamiento de un sistema de estimulación sin cables. Hay un emisor de ultrasonidos o de inducción y un receptor con una bobina que lo transforma en corriente eléctrica y produce la estimulación.
En 2009, Lee et al43, de la Universidad de Hong Kong, aplicaron esta técnica de forma aguda a 10 pacientes con insuficiencia cardiaca, disfunción sistólica grave y en grado funcional muy avanzado. Para ello se utilizó un catéter de electrofisiología que incorporaba un electrodo receptor de ultrasonidos en el VI. También en 2009, Wieneke et al44 publicaron la aplicabilidad de la tecnología sin cables utilizando técnicas de inducción en cerdos. El dispositivo consta de un transmisor implantado por vía subcutánea y una unidad receptora endocárdica implantada en el ápex del ventrículo derecho (AVD). El transmisor genera un campo magnético alterno que se convierte en una corriente eléctrica en la unidad receptora que produce la estimulación.
Desarrollo de la estimulación sin cables en la próxima década
Todo parece apuntar hacia un sistema transcatéter que implante un pequeño dispositivo en la cámara o cámaras que estimular que, con mejoras en la tecnología de anclaje, se estimule mediante ultrasonidos o sistema de inducción (fig. 3). Podría ser muy útil en la estimulación de VI, que en la actualidad está muy limitada por la anatomía individual del sistema venoso coronario y la cercanía del nervio frénico; asimismo, se podría realizar estimulación multisitio o incluso implantes epicárdicos. Como vemos, las ventajas, mostradas en la tabla 3, pueden ser abundantes y especialmente interesantes en la estimulación del VI. La otra gran utilidad es que si el dispositivo funciona mal, podría realizarse extracción percutánea con mucha mayor facilidad que con los electrodos convencionales, ya que no tendríamos las adherencias fibrosas que se producen en todo el trayecto del electrodo durante su recorrido por el territorio venoso y el endocardio.
Figura 3. Sistema de estimulación sin cables donde se observa la cápsula receptora anclada, en este caso, en el ápex del ventrículo derecho. Cortesía de Medtronic.
Otra de las posibilidades de futuro cercano de la estimulación sin cables es el desarrollo de un dispositivo de reducido tamaño que es, a la vez, electrodo y generador. Se implantaría con la ayuda de un catéter similar a los utilizados en electrofisiología y, a través de un sistema de anclaje, se fijaría a la cavidad cardiaca elegida. Este único dispositivo estimularía por contacto y no precisaría ni sistemas de inducción ni de ultrasonidos para la estimulación. Existe ya un prototipo de la casa comercial Medtronic (fig. 4) que consta de una porción distal que contacta con el endocardio, una cápsula donde se sitúa la batería, los sistemas de circuitería y software y un anillo distal (en negro en la imagen) para la estimulación y detección. Este nuevo dispositivo tendría unas ventajas claras sobre los procedimientos clásicos, evitando cicatrices externas, con menores complicaciones teóricas (infección, hematomas), estancia hospitalaria corta, posibilidad de realizar técnicas de resonancia y, probablemente, un menor coste total. Este prototipo está tecnológicamente muy avanzado y podría ser una realidad en la práctica clínica en los próximos 5 años.
Figura 4. Prototipo en desarrollo actual de la empresa Medtronic. Se observa el sistema de anclaje, la punta de estimulación y dos anillos, uno distal de color rojo y otro proximal de color negro.
La estimulación sin cables está despertado gran interés y probablemente en la próxima década asistamos a una era wireless45, con un gran salto cualitativo en el campo de la EC, similar a lo ocurrido con la introducción de la vía endocavitaria.
Marcapasos biológicos
Aunque existe un interés creciente en este tema y se está investigando de forma exponencial en los últimos años, aún está lejano en el tiempo el desarrollo de marcapasos biológicos con aplicabilidad clínica; esto es, conseguir cambios funcionales del tejido cardiaco alterando la propiedad eléctrica específica, que permitan transformar el miocardio eléctricamente quiescente en espontáneamente activo. Diversos modelos in vivo e in vitro señalan la posibilidad de conseguir automatismo cardiaco artificial duradero y con respuesta cronotropa. Existen dos vías de estudio en este momento, por un lado, la terapia génica, con empleo de vectores virales para depositar determinados genes en regiones del corazón. Por otro lado, la terapia celular con células madre embrionarias que manifiesten las propiedades electro-fisiológicas de automatismo o con células mesenquimales como plataformas para transportar genes de células automáticas46.
ARTÍCULOS DE INTERÉS PUBLICADOS EN EL ÚLTIMO AÑO
Durante el pasado año se publicaron 974 artículos que incluyeron pacing como palabra clave, de los que resumiremos aquellos a nuestro juicio más interesantes. Diferentes aspectos de la EC han recibido atención en el último año: el manejo de la anticoagulación/antiagregación durante el implante o recambio, la utilidad de los diferentes algoritmos, las posibles interferencias, la estimulación en sitios selectivos, la estimulación en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva (MCHO), la extracción de electrodos y la monitorización remota. Por último, se comentan los registros.
Manejo de la anticoagulación/antiagregación
Cada vez son más los pacientes anticoagulados o en tratamiento antiagregante que deben someterse a un implante o recambio de dispositivo de EC y, en ausencia de una estrategia claramente definida, cada vez son más numerosos los grupos que optan por mantener dicho tratamiento durante el procedimiento. Dreger et al47 analizan la seguridad de mantener la doble antiagregación (DA) en 109 pacientes, en comparación con un grupo control de 318; en todos ellos se deja un sistema de drenaje de la bolsa. La cantidad de fluido drenado y el tiempo de drenaje fueron significativamente mayores en el grupo de pacientes con DA a los que se implantó un MP por primera vez, pero no en los recambios ni en las implantaciones de DAI. La tasa de hematomas fue escasa y sin diferencias en ambos grupos. Concluyen que el implante con DA es seguro si se utilizan sistemas de drenaje.
El trabajo de Thal et al48 analiza la incidencia de hematoma en 200 pacientes, anticoagulados (58), con aspirina (112), clopidogrel (23), DA (20) y DA y anticoagulación (5), que fue del 3,5% y significativamente superior en el grupo con DA, en el que más de la mitad precisó de revisión quirúrgica.
Bono et al49 presentan los resultados de una encuesta realizada a los médicos implantadores del Reino Unido y concluyen que hay poca uniformidad en el manejo perioperatorio de la anticoagulación y que es necesario elaborar unas guías internacionales de consenso.
Algoritmos
Los MP actuales incluyen cada vez mayor número de algoritmos encaminados a conseguir una estimulación más fisiológica y una mayor seguridad para los pacientes.
Biffi et al50 analizan el impacto del algoritmo de autocapturaTM en ventrículo derecho (VD) de St. Jude en la longevidad de los generadores en 9 años de seguimiento, y concluyen que es aplicable y que garantiza mayor seguridad que el ajuste de salida fijo ante cambios de umbral, que prolonga de forma significativa la longevidad del generador y que es fundamental para el seguimiento remoto de los dispositivos.
Los resultados del estudio IDEAL51 (Identifying the Best Algorithm for Reducing Unnecessary Right Ventricular Pacing) muestran que el porcentaje de estimulación ventricular derecha obtenido con el algoritmo MVPTM (Managed Ventricular Pacing) de Medtronic en pacientes con enfermedad del seno (ENS) y diferentes grados de bloqueo auriculoventricular (BAV), excepto BAV de tercer grado permanente, es significativamente inferior al que se obtiene con el algoritmo Search AV+TM.
Kanjwal et al52 presentan los resultados preliminares sobre la utilidad del sensor CLS (cloosed loop stimulation) de Biotronik previamente descrito2, en el tratamiento del síncope neuromediado, y concluyen que puede ser una terapia prometedora, pero que se necesitan estudios aleatorizados futuros que demuestren su papel.
Simantirakis et al53 y Mithilesh et al54 publican dos excelentes revisiones de los diferentes algoritmos disponibles y su utilidad, eficacia y seguridad, así como su impacto económico y afirman que, si bien algunos han demostrado ampliamente su utilidad, como los de disminución de la estimulación ventricular innecesaria, otros, como los algoritmos antitaquicárdicos, necesitan posteriores evaluaciones.
Interferencias
Lee et al55 demuestran la existencia de interferencias electromagnéticas clínicamente relevantes de los auriculares portátiles, con respuesta magnética e inhibición de detección de arritmias en MP y DAI, en el 30% de los pacientes si se colocan cercanos al dispositivo y la fuerza magnética es ≥ 10 G. En todos los casos, menos en uno, la interferencia desapareció al retirar los auriculares. Aconsejan mantener los auriculares a más de 3 cm.
En otro estudio realizado en 54 pacientes con MP, Thaker et al56 analizan las interferencias producidas por 3 media players diferentes (iPod 3G, iPod Photo y iPod Touch) y encuentran sólo interferencias en la telemetría en el 36,4% de los casos, pero no en el funcionamiento del MP.
Jongnaragsin et al57, en un comentario editorial, revisan la utilidad y aplicación de los imanes en MP y DAI y alertan sobre la posibilidad de interferencias debidas al uso extendido de imanes pequeños pero potentes que, inadvertidamente, pueden acercarse a los dispositivos.
Estimulación selectiva
Gong et al58 y Cano et al59 publican los resultados de 2 estudios aleatorizados de estimulación en AVD frente a tracto de salida (TSVD) o septo de VD (SVD) en más de 90 pacientes sin cardiopatía estructural. El primero incluyó sólo a pacientes con alto grado de BAV y demostró que, si bien la estimulación en TSVD obtuvo una contracción más sincrónica de VI que la de AVD, no mejoró la prevención del remodelado ni la preservación de la fracción de eyección de VI (FEVI) en 12 meses. El estudio de Cano incluyó un grupo de 21 pacientes en los que la estimulación ventricular fue inferior al 10%, considerado como control, y también encontró que si bien la estimulación desde AVD se acompañó de mayor disincronía de VI frente al grupo de estimulación en SVD y control, no se obtuvo beneficio clínico con la estimulación en SVD a 12 meses.
En un estudio prospectivo, doble ciego y multicéntrico, Yu et al60 aleatorizaron a 177 pacientes con bradicardia y FEVI normal a recibir estimulación en AVD o biventricular, analizando como objetivo primario el efecto en la FEVI y el volumen telesistólico de VI (VTSVI) a 12 meses de seguimiento. La FEVI disminuyó y el VTSVI aumentó de forma significativa en el grupo con estimulación en AVD. Concluyen que, en pacientes con FEVI normal, la estimulación en AVD produce un remodelado adverso del VI, que puede prevenirse con estimulación biventricular. Lindsay61 les dedica un editorial en el que afirma que aún no existe evidencia científica de que se deba realizar estimulación biventricular en todos los pacientes con FEVI normal y alto grado de BAV.
Barba et al62 informan sobre su experiencia de la estimulación hisiana en 182 pacientes con diferentes tipos de BAV, que se pudo aplicar con éxito en 59 de 91 intentos (el 65% de los intentos y el 44% de todos los casos). En 10 pacientes con indicación de TRC, Lustgarten et al63 estudian la posibilidad de obtener dicha resincronización con estimulación hisiana directa, y la proponen como alternativa frente a la estimulación biventricular.
Lewicka-Novak et al64 estudian el efecto de la estimulación en diferentes puntos de la aurícula en el gasto cardiaco y la sincronía de la contracción auricular izquierda en 58 pacientes aleatorizados a recibir estimulación en el ostium del seno coronario (OSC) y orejuela derecha o en el OSC y haz de Bachmann. La contracción auricular es más precoz y más sincrónica si se estimula en Bachmann y OSC, aunque no se observan diferencias en el gasto cardiaco. Lau et al65 publican el diseño de un estudio aleatorizado, prospectivo y multicéntrico para tratar de demostrar la influencia de la frecuencia y el sitio de estimulación en aurícula, en pacientes con indicación de EC y fibrilación auricular paroxística, en el desarrollo de fibrilación auricular a largo plazo (SAFE, The Septal Pacing for Atrial Fibrillation Supression Evaluation).
Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
El papel de la estimulación bicameral en el tratamiento de la MCHO ha sido de nuevo objeto de interés el pasado año.
Galve et al66 analizan sus resultados a largo plazo en 50 pacientes con MCHO en estadio funcional II-III, refractaria a tratamiento médico y con gradiente > 50 mmHg con estimulación bicameral, e informan de disminución significativa del gradiente y mejoría clínica y de la capacidad de ejercicio progresiva con el tiempo. Por el contrario, Sandín et al67 encuentran, en una población similar de 72 pacientes con seguimiento a largo plazo, que si bien la estimulación bicameral disminuye significativamente el gradiente y el grosor del tabique, sólo se obtuvo mejoría clínica en el 43,1% de los pacientes, y el grado funcional avanzado fue el mejor predictor.
Page et al68 revisan los estudios publicados hasta la actualidad y concluyen que la estimulación bicameral podría considerarse en determinados grupos de pacientes con MCHO con síntomas refractarios, no candidatos a cirugía o ablación septal, o con hipertrofia moderada o con indicación de estimulación o alta probabilidad de BAV tras cirugía o ablación.
Extracción de electrodos
A finales de 2009, Wilkoff et al69 publicaron un documento de consenso de la Heart Rhythm Society para la extracción de electrodos de MP y DAI, como resultado de un symposium satélite, múltiples reuniones, teleconferencias internacionales y tres cuestionaros a través de la página web.
Kennergren et al70 publican su experiencia en la extracción de más de 1.000 electrodos de MP y DAI con infección como indicación prioritaria, utilizan diferentes técnicas y con un tiempo medio tras la implantación de 69 meses, obtienen buenos resultados. La necesidad de láser fue del 60%, mayor en las sondas más antiguas. La tasa de fallo de extracción fue del 0,7% y las complicaciones mayores, del 0,9% sin mortalidad, con un tiempo medio de extracción de 2 min. Concluyen que la extracción con éxito de electrodos es posible con diferentes técnicas y que se debe reconsiderar la actitud de abandonar electrodos.
Grammes et al71 aportan resultados alentadores en la extracción percutánea de electrodos con vegetaciones demostradas por ecocardiografía transesofágica (ETE). Extrajeron 1.838 electrodos en 984 pacientes, con infección sistémica en 438, de los que 215 tenían vegetaciones en la ETE. El tiempo medio de extracción fue de 3 min y la mortalidad a 30 días, del 10%, ninguna relacionada con el procedimiento. Afirman que, en pacientes con vegetaciones intracardiacas identificadas por ETE, se puede extraer completamente de forma segura el sistema de estimulación por vía percutánea.
Por el contrario, Hauser et al72 analizan las complicaciones de la extracción de electrodos mediante técnicas diferentes en Estados Unidos, entre 1995 y 2008, y encuentran 57 muertes y 48 eventos cardiovasculares serios asociados con la extracción de electrodos técnicamente asistida. Concluyen que la extracción percutánea de electrodos es un procedimiento de alto riesgo, que debe realizarse en centros altamente especializados, con experiencia y con cirugía cardiotorácica disponible.
Van Erven et al73 publican los resultados de una encuesta europea acerca de la extracción de electrodos endocárdicos e informan de que la mayoría de los centros extraen pocos a pesar de que implantan muchos, se basan en su propia experiencia y en sentimientos individuales más que en evidencia científica, habitualmente emplean sólo tracción o en combinación con herramientas de tracción, pero no láser y que la percepción de necesidad de cirugía cardiotorácica es variable.
Recientemente, se han publicado los resultados de otra encuesta74 realizada a 1.000 médicos de la Heart Rhythm Society vía correo electrónico, de los que respondieron 252. La mayoría realiza escasas extracciones y sólo un 19% realiza más de 50 extracciones anuales. La mayoría son electrofisiólogos; en el 36% de los casos extraen en quirófano y con un cirujano disponible y en un 25% de los casos, lo hacen en el laboratorio sin cirujano disponible. El riesgo de complicaciones mayores es del 1-5% y la mortalidad, del 0,5-1%. Concluyen que la disponibilidad de cirugía es variable, a pesar de ser recomendada.
Monitorización remota
La utilidad de la monitorización remota de MP y DAI también sigue siendo objeto de interés. Van Hemel75 y Burri et al76 publican dos amplias revisiones de los diferentes sistemas disponibles y de la experiencia acumulada.
Ricci et al77 analizan el impacto de Home MonitoringTM en 166 pacientes con MP y DAI en el manejo de la FA. Concluyen que permite su detección temprana y una optimización precoz del tratamiento. Ip et al78 publican el diseño del IMPACT (Study of anticoagulation guided by remote rhythm monitoring in patients with implantable cardioverter-defibrillator and CRT-D devices), multicéntrico y aleatorizado, cuyo objetivo es determinar la influencia de la instauración o supresión de la anticoagulación guiada por seguimiento remoto continuo con Home MonitoringTM o con seguimiento convencional en la incidencia de accidentes embólicos y hemorrágicos.
Los resultados del estudio TRUST79 (The Lumos-T safely Reduces Routine Office Device Follow up) demuestran una reducción de las visitas presenciales del 45% en el grupo de Home MonitortingTM, sin aumento de la morbilidad y con una detección más precoz de eventos arrítmicos.
Registros
Como en años anteriores, Coma et al34 publican el informe del registro español de MP correspondiente a la actividad de 2008. Destaca un aumento en el número de implantes, que alcanzaron los 708,3/ millón de habitantes, la mayor utilización de electrodos de fijación activa y del modo de estimulación bicameral y la influencia de la edad avanzada en el incumplimiento de las guías de actuación clínica para la selección del modo de estimulación.
Proclemer et al80 publican los datos recogidos en el registro italiano de MP durante los años 2003-2007, y destacan un patrón estable de implantaciones e indicaciones, con una mayor utilización de MP bicamerales a lo largo de los años.
CONFLICTO DE INTERESES
Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.
Abreviaturas
AVD: ápex de ventrículo derecho.
BAV: bloqueo auriculoventricular.
CLS: closed loop stimulation (estimulación de asa cerrada).
DA: doble antiagregación.
DAI: desfibrilador automático implantable.
EC: estimulación cardiaca.
ENS: enfermedad del nódulo sinusal.
ETE: ecocardiografía transesofágica.
FEVI: fracción de eyección de ventrículo izquierdo.
MCHO: miocardiopatía hipertrófica obstructiva.
MP: marcapasos.
OSC: ostium del seno coronario.
RM: resonancia magnética.
SAR: specific absortion rate (frecuencia de absorción específica).
SVD: septo de ventrículo derecho.
TRC: terapia de resincronización cardiaca.
TRC-D: terapia de resincronización cardiaca con desfibrilador.
TSVD: tracto de salida de ventrículo derecho.
VD: ventrículo derecho.
VI: ventrículo izquierdo.
VTSVI: volumen telesistólico de ventrículo izquierdo.
*Autor para correspondencia:
Hospital Universitario La Fe, Avda. Campanar, 21, 46009 Valencia, España.
Correo electrónico: MJSTDC@terra.es (M.J. Sancho-Tello de Carranza).